Al norte de la actual plazuela había a fines del siglo XVI, "una capillita dedicada a Sta. Bárbara, que fabricaron los vecinos de aquel barrio con motivo de haber caído un rayo en él y destruido una santa cruz de piedra que así estaba colocada sobre una peana de calicanto”. Sta. Bárbara, una virgen que vivía en el Asia Menor hacia 300, fue ejecutada a causa de su adhesión a la fe cristiana por su propio padre, a quien mató un rayo algunos minutos después. Se la venera como patrona contra las tempestades y los incendios y como la de la artillería, especialmente porque en 1448 un holandés, víctima de un accidente que le dejó casi consumido por el fuego, después de haber invocado a esta santa, vivió bastante tiempo para recibir los sacramentos.
Esa ermita de Sta. Bárbara la dió el obispo Diego Romano (1578-1606) a los franciscanos descalzos del convento de S. Diego en México, cuyo patrono titular, el fraile franciscano Diego, guardián de un convento en Fuerteventura (Islas Canarias) y fallecido en Alcalá el año de 1463, fué canonizado en esa época (1588). Con la ayuda del Lic. Miguel Jerónimo de Santander, presbítero de México y probablemente pariente del presbítero Hernando Jerónimo de Santander, bienhechor del colegio de S Jerónimo, los religiosos establecieron un monasterio, cediéndoles el sitio el regidor Alonso Gómez, dueño de un obraje. Al Lic. Santander se le confirió el patronato, como lo había estipulado. La primera piedra para la iglesia se colocó en 1591, pero ya en 1587, cuando "era la casita de Sta. Bárbara" el Padre Ponce.
Entonces "moraban en aquella casita cuatro frailes, no halló en ella el padre comisario más de dos o tres celdas en que poder habitar, y con su trabajo, solicitud y diligencia, en poco tiempo se hicieron y aderezaron doce entre todas, en que pudieron estar los moradores y los huéspedes que acudían". El Monasterio de los descalzos de S. Francisco aparece ya en el Libro 2° de los Censos (1590-1600).
Para el nuevo convento se construyó un templo mucho más amplia, en que la antigua ermita, como se descubrió en 1778, sirve de camarín.
Aunque la iglesia y el convento, lo mismo que antes la ermita, estaban dedicados a Sta. Bárbara, se le conoce generalmente por el nombre de S. Antonio de Padua, por haberse, dice Cerón Zapata (1714), "fabricado una hermosa capilla al glorioso santo, que sirve para el entierro de los religiosos". El referido S. Antonio (1195-1231), natural de Lisboa y contemporáneo de S. Francisco de Asís, entró en la orden fundada por éste, predicando contra los valdenses en Lombardía. Perteneciendo el convento a la providencia de S. Diego, los frailes se titulaban dieguinos. Por eso se escribía también "convento de religiosos descalzos del Sr. S. Diego" (1730), agregándose algunas veces "advocación de Sta. Bárbara" (1749).
El convento tenía, a más de la puerta principal, citada en 1690, una puerta reglar o falsa (véase C. Baño Viejo). Al Oriente del convento había "una espaciosa huerta de hortaliza y algunos frutales", y según el plano de 1754, en ella una capilla, tal como el mismo plano exhibe una en la huerta del Carmen, otro convento de religiosos descalzos. En 1849 la hortaliza de S. Antonio se convirtió en un panteón.
La inscripción del arquitrabe de la portada del antiguo panteón dice:
"A PASO IGUAL CAMINA LA MUERTE PAVOROSA TOCANDO LOS PALACIOS DE LOS RICOS Y LAS CHOZAS DE LOS POBRES"
En la traducción de unos conocidos versos del poeta romano Horacio que estaban hasta hace poco, como se ve todavía en la fotografía, en la placa encima del frontón, hoy desaparecida, y que decían:
"PALLIDA MORS AEQUO PULSAT PEDE PAUPERUM TABERNAS REGUMQUE TURRES."
Igualmente a la espalda de dicha placa, del lado interior del antiguo cementerio, hay una inscripción que reza:
"Se cavaron los primeros cimientos de este panteón día 5 de julio de 1849 siendo ministro provincial N. H. Y P. Lector Emérito F. Manuel Alfaro".
Las abreviaturas probablemente quieren decir: "nuestro carísimo (?) hermano y padre... Fray", pues en un opúsculo publicado en 1841 en México por un religioso de la misma orden, Fray Francisco Cruz Manjarrez, y titulado Defensa de la precedencia de los hermanos ex-guardianes..., se lee varias veces: "nuestro hermano y padre Spinola", "nuestro hermano y padre Fr. José Misieses", etc.
Frente al templo hay una plazuela, y en el centro de ella una fuente, que según el plano de 1754, entonces estaba rodeada de árboles. Abastecíase de los derrames del convento, y se menciona como "la Pila nueva" en 1690. La plazuela sirve hoy de mercado de carbón y leña, pues en 1900 se permitió a los vecinos de S. Miguel Canoa, conforme a su petición, vender su carbón en la Plazuela de S. Antonio. La actual construcción se hizo en 1930, aprovechando el material del mercado del Parral.
La llaman Plazuela de S. Antonio en 1736 y en todos los planos hasta el de 1883. El nombre de Plazuela de los Mártires de Tacubaya se le dió en 1878 por acuerdo del Cabildo, a pedimento del juez menor de paz Cayetano Huesca, quien propuso ese nombre, así como los de los tres Callejones de S. Antonio. Manifestó entonces el jefe político Juan Tamborrel que cuando colocó los letreros con los nombres de las calles, se habían olvidado los tres citados callejones; éstos recibieron los nombres de tres jefes liberales: Ocampo, Llave y Valle (sin nombres de pila). El peticionario había propuesto los mismos, pero en orden distinto.
Cerca de la plazuela, en la acera Poniente de la C. 3 N. 28, está el molino que hoy se llama de S. Antonio. Data del siglo XVI, pues recibió una merced de agua hedionda en 1569. Es probablemente el mismo que primero fue de Antonio Ordaz, después de Pedro de Ansúrez, alcalde en 1584, 1591 y 1607, y que en 1610 perteneció a su hijo Diego Ansúrez de Guevara, pues en 1586, cuando recibió una merced de agua potable, dicen que la cañería de ésta pasaba por los terrenos del molino. Pero parece ser distinto del Molino viejo, porque en 1665 se acordó que el agua para el convento de S. Pablo se tomara “de la atarjea que está frente al Molino viejo”. (véase también C. S. Juaniquito.)
En el plano de 1754 están figurados así el molino como su acequia, que viene de un terreno situado al Norte de la Av. 28 P. 700, corre hacia el Sur a través de huertas, enviando un derrame a las caleras ubicadas al Sur de la Av. 28 P. 500, derrame citado en 1645 (véase C. S. Juaniquito), hasta llegar a la manzana sita la Norte de la Av. 18 P. 500 (Hidalgo), donde parece que da vuelta, corre hacia el Norte, regando las huertas del molino al Norte de la Av. 20 P. 300 (Rinconada) y toca al molino mismo. Tal vez se trate del derrame del Ojo de S. Juaniquito.
En el padrón de 1773, el molino se registra como el “que llaman de S. Antonio”. Adquiriólo el intendente Flon, a fines del siglo XVIII, y después de su muerte (1811) quedó reunido con su otra posesión, la Casa del Campo (véase C. Sacristán). Según una descripción del Molino de S. Antonio, hecha por el arquitecto Antonio Santa María Incháurrigui en 1812, había en la finca “una pieza que llaman el molino, donde están dos paradas (pares, juegos; véase C. Múgica) de piedras habilitadas para moler trigo con sus harnales correspondientes. A la espalda de la casería referida se halla otra con el trato de abatanar paños, sayales y demás ropas de lana… una sala que llaman de perchas, una pieza donde está la máquina de abatanar que recibe agua del estanque de molino; en la superficie del patio dos pilancones para la greda.” Sus tierras estaban plantadas de magueyes. Como Casa y Molino del Batán se designa el establecimiento en 1852.
La C. 3 N. 2800 se denomina Carril de la Ladrillera en 1927.
La continuación de la C. 3 Norte, al otro lado del río, se cita como Calle del Molino en el directorio de la Guía de 1852, para señalar la ubicación de una ladrillera que colindaba al Oriente con la de la Presa (Calzada Loreto). En 1788 la titulan ladrillera de S. Antonio y en 1812 formaba un accesorio del molino del mismo nombre; en la Lista de 1850 figura como "la ladrillera del Batán de S. Antonio"; en 1852 perteneció a Miguel Benítez y está marcada como ladrillera de Benítez en el plano de Careaga de 1863.
Según la descripción de 1812, la ladrillera de S. Antonio consistía de "dos galeras (cobertizos) contiguas, cubiertas de tejado de tejamanil de oyamel, clavados con tarugos sobre buenos telares a dos aguas que insisten sobre 57 postes de calicanto".
En los últimos decenios se construyó junto a la ladrillera la Garita del Carbón, que hoy sirve de rancho.


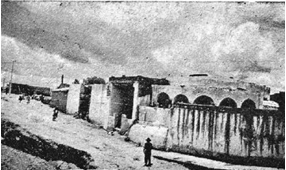
No hay comentarios:
Publicar un comentario